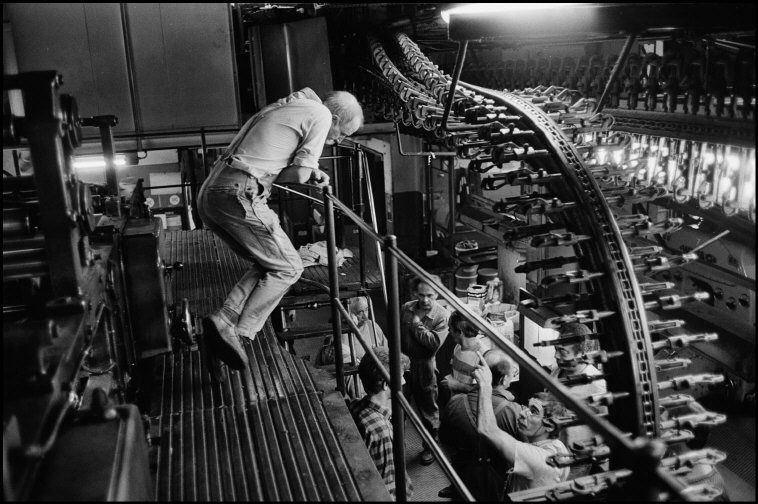El viejo periodismo, aquel que retrató Billy Wilder con maestría en Primera Plana, ya no existe. Revisar la cinta hoy es un ejercicio de melancolía. Aquella forma de liderar, de vencer a la competencia, de encandilar a la audiencia, y de llegar antes que nadie a la noticia, se ve hoy como quien se asoma a una profesión que ya ha dejado de existir. Hay periódicos, hay noticias, y hay periodistas, pero apenas queda un reflejo de lo que fueron los años dorados del reporterismo. Hoy, mejor o peor, es otra cosa muy distinta.
En la década de los 60, un grupo de escritores y periodistas reinventaron el oficio, dando lugar a algo que se llamó el nuevo periodismo, cuya cabeza visible fue el americano Tom Wolfe. En el cambio de paradigma, la escritura de noticias pasaba de ser un relato aséptico y preciso, a entremezclar literatura, ficción, análisis y realidad, para ofrecer a los lectores una visión más completa de los hechos, y para hacer de lo ocurrido un relato convincente y atractivo. Así fue como se abrieron las puertas del periodismo a una legión de escritores que protagonizó la era de las grandes firmas de los diarios.
En paralelo a este desarrollo, o tal vez como consecuencia, emergió la figura del director del diario, no solo como líder hacia la redacción, sino como una suerte de rockstar hacia el exterior. En España, el tiempo de directores carismáticos, y en cierto modo todopoderosos, se prolongó hasta comienzos del presente siglo, con nombres como Luis María Ansón, Pedro J. Ramírez o Juan Luis Cebrián.
Vender cada noticia
Junto a la importancia de la firma, garantía del estilo y credibilidad de cada publicación, durante el siglo XX triunfó la tendencia del periodismo de investigación, primero en Estados Unidos y Reino Unido, y más tarde también en España. La esencia de este modo de periodismo está en ofrecer información en exclusiva antes que los demás, pero en noticias habitualmente acotadas al ámbito de la denuncia de corrupción, escándalos, o control de la actividad y los excesos del Gobierno.
Si a comienzos del siglo este tipo de prensa queda concentrada en el movimiento de los muckcrakers, especialistas en “remover la basura” para obtener informaciones valiosas que puedan poner contra las cuerdas a gobernantes o poderosos, más tarde es el nuevo periodismo el que redescubre la investigación, trasteando en fuentes alternativas que, con toda seguridad, sus mayores en el oficio habrían desechado por el riesgo de baja fiabilidad o por las técnicas empleadas para obtenerlas. Son reporteros que se entremezclan con los protagonistas de los hechos, indagan a pie de calle, conversan con posibles informantes sin importar su estatus marginal, y finalmente logran armar la historia, y convertirla en una pieza literaria de gran valor informativo y muy fácil consumo. ¿Dónde encontrar la noticia? “Tengo la teoría”, defendió Hunter S. Thompson, “de que la verdad nunca se dice en el horario de nueve a cinco de la tarde”.

El gran ejemplo de periodismo de investigación mundial fue, por supuesto, el Watergate que indagaron Carl Bernstein y Bob Woodward, mientras que en España el primer destello dorado de una nueva manera de comunicarse con los lectores y de transmitir la información con urgencia lo encontramos en el 23-F.
En el contexto nacional, la mayor apuesta por este tipo de información la desarrolló el extinto Diario 16 de Pedro J. Ramírez, con un equipo de periodistas que marcaron una época como Melchor Miralles o Alfonso Rojo. Las primeras pesquisas y exclusivas del caso GAL tuvieron como consecuencia la destitución del director, propiciando la fundación del diario El Mundo, donde la línea de investigación, heredera de Bernstein y Woodward en Watergate, se convirtió en el eje principal del periódico, con la denuncia de la guerra sucia de los GAL, el caso Roldán, el caso Filesa y las corruptelas de los gobiernos felipistas, así como, en fechas más recientes, la interminable investigación sobre los atentados del 11-M.
El columnismo
Junto a la labor periodística, comenzaron a tomar cada vez más protagonismo los columnistas, escritores o colaboradores externos de los periódicos que ofrecían sus artículos diarios o semanales, en secciones donde lo más valorado era, de nuevo, la firma del autor. El origen del periodismo de opinión es anterior; suele atribuírsele a Horace Greeley, que fundó el New York Tribune en 1841 separando por primera vez las páginas informativas de las de análisis, llamando a estas últimas “páginas editoriales”. Más tarde el posicionamiento institucional del diario sobre temas de actualidad iniciado por Greeley se popularizó en los llamados editoriales.
En España contamos con numerosos precursores del género: Mariano José de Larra, Pedro Antonio de Alarcón, Julio Camba, o Mariano de Cavia, si bien esta tradición ha ofrecido desde entonces varios momentos estelares como la última edad de oro del columnismo español, a menudo ubicada en los años 90.
En el ámbito del periodismo de opinión, en Estados Unidos surgió una ramificación del nuevo periodismo que se llamó periodismo gonzo y que tuvo dos grandes protagonistas: Hunter S. Thompson y P.J. O’Rourke, el primero como fundador del movimiento y leyenda literaria, el segundo como reportero de prestigio que fue capaz de llevar su sátira y estilo humorístico hasta la misma guerra, en conflictos como la guerra civil libanesa, la guerra de Corea, la guerra civil de Nicaragua, la guerra de Bosnia, o las guerras del Golfo.
En la escritura del periodismo gonzo, la primera persona toma todo el protagonismo, y el lector accede a la información y el análisis a través del monólogo del reportero. El movimiento tiene su origen en el artículo deportivo “El derby de Kentucky es decadente y depravado”, que Hunter S. Thompson envió a la revista Scanlan’s Monthly como fruto de su desesperación por acercarse la fecha de entrega y no haber logrado reunir una historia interesante que contar. Así, el artículo resulta tan caótico como divertido, sin llegar nunca a relatar en profundidad lo ocurrido en la célebre carrera de caballos porque, entre otras razones, ni Hunter S. Thompson ni su ilustrador Ralph Steadman podían ver el derby desde donde se encontraban; de hecho, la historia entremezcla los preparativos de la cita con una descripción de la borrachera global de los aficionados, así como las sensaciones y sucesos subjetivos del propio autor. Como siempre en la escritura de Hunter S. Thompson, hay momento en que cuesta distinguir ficción y realidad, o separar entre los hechos reales y las concesiones a la hipérbole.
En España no cuajó algo como el periodismo gonzo, pero sí lo hizo el columnismo de autor. Desde mediados de siglo pasado, la columna de opinión fue creciendo convertirse en una institución en los diarios impresos. Entre los que lograron hacer de la columna una razón de peso para ir a comprar el periódico, encontramos autores como Francisco Umbral, Arturo Pérez-Reverte, Manuel Vicent, Jaime Campmany, Antonio Burgos, Juan José Millás, Alfonso Ussía, Julián Marías, o Federico Jiménez Losantos.
Para ser justos, tanto ellos como los que llegaron después prolongaron una tradición ya prestigiosa, un ámbito en el que en décadas anteriores habían dejado el pabellón del columnismo bien alto Manuel Chaves Nogales, César González-Ruano, o José María Pemán entre otros.
Con su capacidad para hablar de casi cualquier asunto, el columnista parece siempre destinado a ser periodista perfecto, al menos si atendemos a las palabras del reportero satírico Dave Barry: “Los periodistas nos esforzamos por saber muy poco sobre una gran variedad de temas; así es como nos mantenemos objetivos”.
El fin de una era
La esencia del éxito de esta clase de periodismo, la combinación de información exclusiva, firmas de autor, y análisis de opinión, estaba al final en el contenido. Las primicias debían estar bien contrastadas, la historia bien contada, bien escrita, y los análisis de opinión y sus principales autores formaban una nube de talento en la que era frecuente ver a diarios pujando por robar columnistas a otros.
No podemos decir que el periodismo de investigación haya desaparecido. Pero es indudable negar que hay un abismo extra-literario entre la historia investigada y redactada de antaño, y el modelo de filtraciones masivas de documentos que puso de moda Wikileaks.
La digitalización del formato ha ido rompiendo poco a poco el ritual, los periódicos de papel ya no son los primeros en llegar, y muchos de ellos malviven en situaciones precarias y habiendo perdido gran parte de su influencia. La aparición de decenas de nuevos periódicos digitales ha dispersado por completo el foco informativo, y el cambio en el consumo de noticias que llegó de la mano de las redes sociales terminó de romper lo que antaño fue un modelo de oferta informativo sólido y cerrado. De hecho, hoy casi no consumimos periódicos, sino noticias o artículos sueltos.
El papel ya nunca llega antes que los demás. Tampoco deberíamos insistir en que la inmediatez digital lo ha cambiado todo, a fin de cuentas, la inmediatez siempre ha sido el tema: “Nuestro trabajo es como el de un panadero”, escribió décadas atrás Ryszard Kapuściński, “sus panecillos son sabrosos mientras estén frescos; al cabo de dos días están duros; al cabo de una semana, están cubiertos de moho y sólo sirven para tirarlos”.
Por otra parte, el medidor de audiencia ya no es la difusión del periódico físico, sino que se compite por el espectador digital, mucho más espontáneo e infiel que el suscriptor del diario de papel o el comprador que acude al kiosko. En consecuencia, se ha iniciado una carrera alocada por ampliar el número de clics mediante ganchos en redes sociales o clickbaits, sin que importe demasiado el contenido, o que el lector lea hasta el final, o incluso que ese mismo lector vuelva a entrar alguna vez en la web del periódico.
En cuanto al columnismo, el principal fenómeno que ha atraído asociado el periodismo digital es que apenas tiene costes de extensión. En consecuencia, la mayoría de los medios han apostado por amplios equipos de opinión, donde las pocas firmas cotizadas compiten con decenas de autores menores, que incluso a menudo son periodistas del propio periódico que acceden a ocupar un espacio de protagonismo editorial a cambio de nada.
De la misma manera que el clicbait mató el rigor informativo, la búsqueda de autores con lectores ha abierto la puerta del columnismo a presentadores de televisión, famosos, influencers, y en general a cualquiera que pueda garantizar que su exposición en el diario se traduzca en una masa de lectores nueva.
El columnismo
Antes de llegar a lo que hoy tenemos, el sector atravesó una gran crisis de transición de lo convencional a lo digital de la que aún no hemos salido, pero cuyas consecuencias más visibles han sido, en términos generales, la precarización laboral del periodista, la supresión de puestos y costes, y la inevitable devaluación de calidad y, en consecuencia, de credibilidad. Así, la mayoría de los diarios han eliminado la figura del corrector como tal, han mutado hasta invalidar puestos como continuidad o cierre, y la mayoría de los nuevos periodistas deben encargarse de casi todo el proceso desde el origen de la noticia hasta su publicación final, ya sea en papel o en digital. Es decir, los periodistas trabajan más tiempo y con más prisa, cobran menos, y sus historias caducan mucho más temprano.
El columnismo resiste, por el tirón de ciertos autores, sobre todo en las redes sociales, y también por la segunda edad de oro del periodismo de autor, que ya es del siglo XXI, pero en términos de explosión literaria queda reducido a grupos jóvenes de nombres siempre un tanto emergentes, que bien pudieron tener al añorado David Gistau como padrino o referente.
En los últimos años ha habido diferentes intentos de resucitar el periodismo vibrante de ayer, y todos ellos han resultado infructuosos. Los nuevos periódicos de papel resisten poco en los kioskos, los digitales que apuestan por formato exclusivo de suscripción encallan con facilidad en España –en Estados Unidos parecen rodar mejor–, y las tentativas de ofrecer contenidos de calidad terminan siempre convocando a débiles minorías de lectores.
Necesitamos una perspectiva más amplia para decidir si es mejor lo que ahora hay o lo de ayer, para calibrar si lo que hemos ganado en inmediatez también lo hemos ganado en verdad, si estamos más informados o más intoxicados, pero entretanto lo único seguro es que el viejo periodismo de finales de siglo XX, aquel oficio vibrante que terminó por llenar las facultades por encima del volumen de trabajadores que podía absorber el sector, ha desaparecido para siempre. En cuanto a un posible nuevo nuevo periodismo, por el momento, ni está ni se le espera.